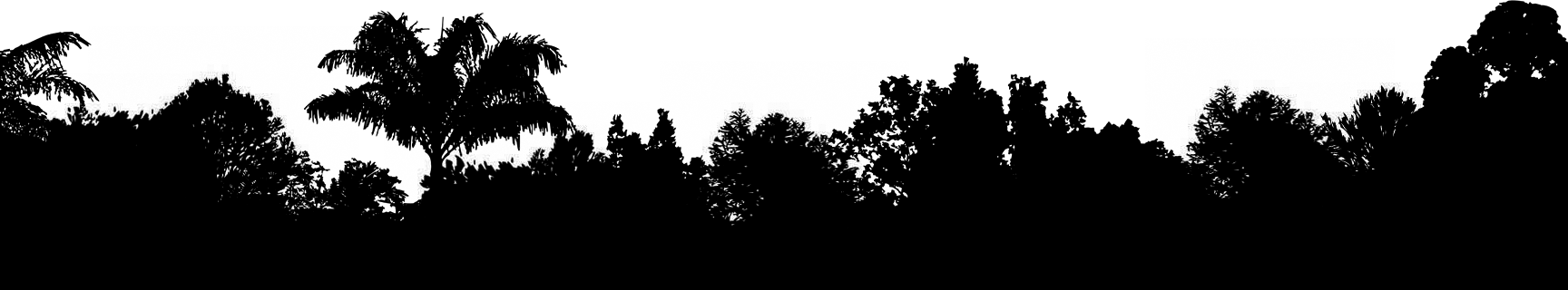Los impactos, costos y beneficios de las áreas protegidas en las poblaciones locales
Experiencias en el Paisaje Norte
La consultoría sobre “Costos y beneficios económicos e impactos sociales y culturales de las áreas protegidas” se desarrolla en cinco países amazónicos en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas al Bioma Amazónico (IAPA). La primera visita incluyó las siguientes áreas protegidas: Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador), Parque Nacional Natural La Paya (Colombia), y la Reserva Comunal Airo Pai (Perú).
En esta salida, fue posible percibir el manejo territorial que se realiza en favor de la conservación y del aprovechamiento sustentable de los recursos. En este sentido, la investigación busca visibilizar los impactos de esta gestión para el beneficio económico de las poblaciones locales.
Las áreas protegidas han generado iniciativas de cooperación técnica e inversión económica entre Estados y organismos internacionales, lo que ha fortalecido procesos encaminados al autoabastecimiento de la población, el aprovechamiento sustentable de recursos para la comercialización, la conexión con mercados y la consolidación de procesos de revitalización cultural.
En la visita realizada se pudo constatar la forma en que las comunidades indígenas y campesinas de estas áreas protegidas conservan los bosques y se autoabastecen a través del mantenimiento y recuperación de formas productivas tradicionales, como son los sistemas de chacras y las actividades de caza y pesca. Esto fomenta un ambiente de vida saludable, la seguridad alimentaria y evita gastos para la economía del hogar. También las comunidades locales mantienen sus conocimientos de medicina natural vinculada al aprovechamiento de productos del bosque, lo que evita gastos en medicina occidental.
Las poblaciones de las áreas protegidas del Paisaje Sur del proyecto IAPA también generan ingresos económicos directos a través de la comercialización de excedentes que obtienen por el cultivo de productos tradicionales como yuca, maíz y plátano. Ocurre algo similar con la recolección de frutos del bosque como la canangucha (Mauritia flexuosa), el milpesos (Oenocarpus bataua), la chonta (Bactris gasipaes) y los productos de la pesca que se comercializan en los mercados locales. Todos los recursos mencionados se obtienen o producen dentro de las mismas áreas protegidas.
En el caso de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno el turismo proporciona un ingreso complementario. Si bien la actividad turística en esta reserva se genera a partir de inversiones privadas externas, el beneficio económico para las comunidades proviene de la prestación de servicios como guías, transporte fluvial y exposiciones culturales.
Es necesario subrayar que la relación de estas poblaciones con el mercado, a pesar del trabajo desarrollado, es desigual debido a factores como el nivel de educación de la población o la cercanía con los mercados. Estos elementos determinan que los productores indígenas o campesinos se conviertan en comercializadores directos (en el mejor de los casos) o decidan vender su producción a intermediarios.
A pesar de este contexto, las poblaciones locales de estas áreas protegidas encuentran una opción económica atractiva al vincularse cada vez más y en mejores condiciones a los circuitos de mercado, en muchas ocasiones, mediante proyectos impulsados o apoyados por las administraciones de estas áreas, intentando generar valor agregado a sus productos para lograr mejores precios e incentivando mecanismos de comercio justo, como por ejemplo, a través de marcas de origen. Entre estas iniciativas, se puede mencionar las experiencias del “centro de acopio” en Puerto Leguízamo (zona de influencia del Parque Nacional Natural La Paya) y las Asociaciones “El Porvenir” y “Expreso de Oriente” en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.
Estos emprendimientos comerciales, sumados a las formas tradicionales de autosustento (indígena y mestizo) y de aprovechamiento turístico, dan cuenta de los beneficios económicos que perciben las poblaciones locales al relacionarse con la gestión de las áreas protegidas. El conseguir mayores beneficios económicos para la población local es un proceso a largo plazo, pero la existencia actual de una agenda común que vincule desarrollo y conservación -entre gestores y población local- permite vislumbrar un horizonte de colaboración que logre una aproximación a la posibilidad real de generar un desarrollo local sustentable.
El proyecto IAPA – Visión Amazónica, es financiado por la Unión Europea, Coordinado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA y Redparques.
Jessica Solórzano